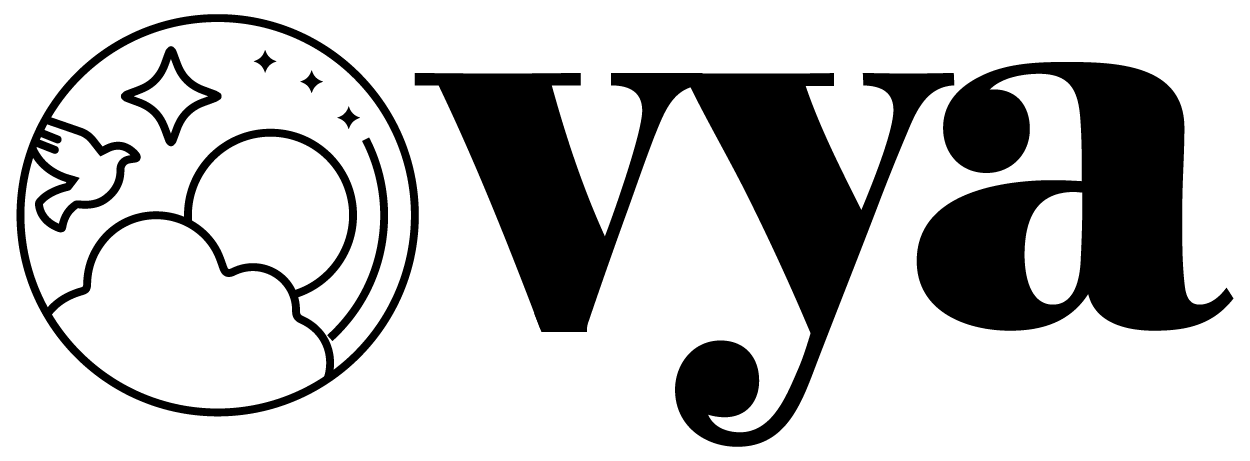La identidad del creyente es un tema que se aborda con frecuencia en las iglesias evangélicas; sin embargo, lamentablemente, en muchos casos se habla más desde enfoques psicológicos que desde una base bíblica sólida. El riesgo de este giro no está en la psicología en sí, sino en cuando el mensaje pierde su centro y termina reflejando más las agendas culturales del momento y mensajes motivacionales que el fundamento teológico que debería sostener la fe cristiana.
En este tipo de mensajes es común encontrar una exaltación de la figura del hombre por encima de la figura de Dios, especialmente la del líder. El énfasis se mueve del carácter de Dios al modelo de personas concretas, generando patrones que otros intentan imitar, generando múltiples copias de modelos defectuosos, produciendo cristianos que, lejos de edificar, profundizan el vacío emocional y la falta de propósito, al negar consciente o inconscientemente la obra creadora de Dios en la identidad de cada creyente.
¿A qué me refiero con esto? Al comenzar a leer el libro del profeta Jeremías, particularmente en su primer capítulo, llamó mi atención la forma en que se presenta su personalidad y su autopercepción ante Dios. Sin conocer previamente el libro y considerando el contexto general de los profetas, uno podría pensar que Jeremías sería una voz rugiente de Dios, fuerte y confrontativa. Desde otra perspectiva, con mayor conocimiento bíblico, suele retomarse la idea de Jeremías como “el profeta llorón”. Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación? Sin poner en duda la Escritura, la pregunta más bien es: ¿por qué se le da ese sobrenombre y cuál es el propósito detrás de él?
Nuestro Señor tomó la personalidad del profeta, marcada por el amor y la compasión, para transmitir un mensaje empático a un pueblo ya profundamente afligido por su rebeldía e idolatría. Esta condición espiritual se veía reforzada por los mensajes de falsos profetas que alentaban cualquier conducta, sin importar si contravenía o no la ley de Dios. Como resultado, el pueblo desarrolló una actitud de altivez y soberbia, creyéndose inmune al juicio divino simplemente por ostentar el título de “pueblo de Dios”.
Jeremías no negó su personalidad, ni Dios la rechazó. Por el contrario, el poder de Dios transformó esa naturaleza conforme al plan soberano que tenía para él. Jeremías no fue llamado a replicar el modelo de otros profetas con mensajes rígidos de confrontación directa; su misión estaba destinada a ser un mensaje de consuelo, cargando él mismo con el dolor de un pueblo rebelde. No adoptó conductas ajenas ni intentó ser alguien distinto, sino que aprendió, mediante la fortaleza que Dios obró en él, a aceptar las condiciones bajo las cuales debía caminar, siempre sometido a la soberanía divina.
Llevando esta reflexión a la realidad actual, podemos ver cómo muchas veces la iglesia se convierte en un campo de experimentación para envidias y contiendas internas, negando de forma inconsciente la obra de Dios. Se pretende ser como otros hermanos; nos comparamos o somos comparados con otros miembros de la iglesia con el objetivo de obtener el mismo aprendizaje, título, llamado o reconocimiento, cuando la misma Palabra nos enseña la diversidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo afirma en (1 Corintios 12:4-31) que cada miembro tiene una función específica. Entonces, ¿por qué el afán constante de mirar lo que pertenece al prójimo?
Recordemos el ejemplo de Jeremías: el propósito de Dios no aplastó su identidad, porque fue Dios mismo quien la creó conforme a su plan soberano, un plan cuya labor impactaría de manera decisiva en la historia bíblica. Se trata de reconocer la salvación y de mantener un corazón dispuesto a la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida, quien perfecciona los dones y talentos para el propósito de Dios y desecha aquello que el pecado ha corrompido en nuestro ser.
Por último, es importante señalar, como lo cuestiona Christa Threlfall (2020): “¿La personalidad excusa alguna vez el pecado?”. La respuesta es no. La personalidad no justifica actitudes pecaminosas bajo el argumento de “Dios me creó así”. Reconocer que somos creación de Dios implica entender que su plan es la restauración del diseño original mediante la santificación, para reflejar a Cristo. No hay excusa para adoptar patrones humanos o idealizar personas; Dios nos creó como seres únicos, con atributos y dones destinados a ser usados para su gloria y para la edificación de su reino.